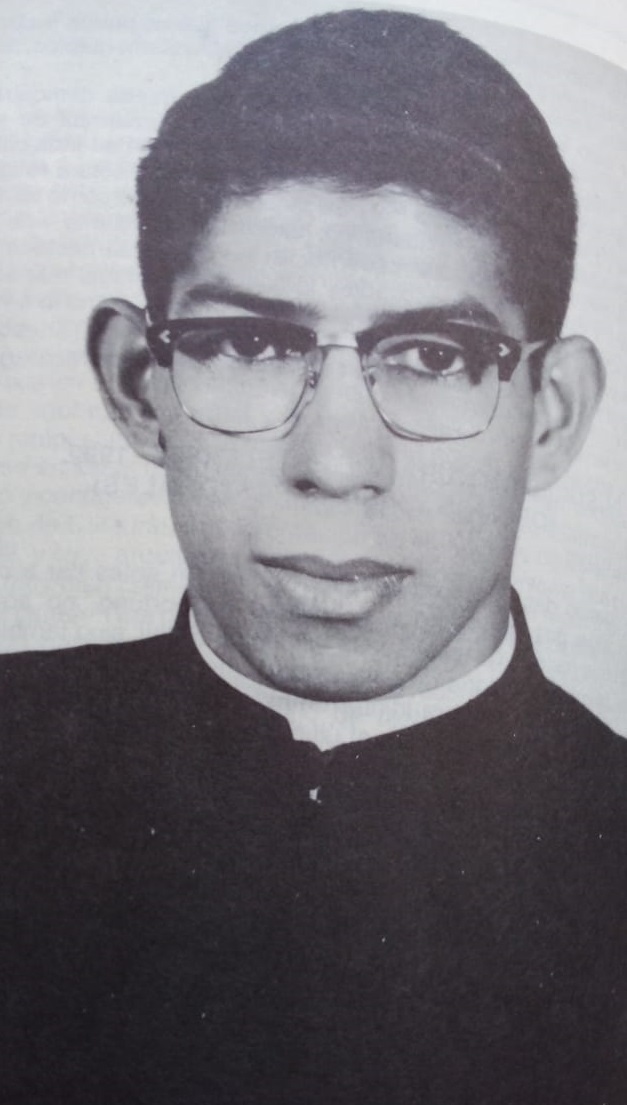Félix Maradiaga ha estado en 35 países y hasta en los más lejanos como Noruega se ha encontrado con viejos amigos nicaragüenses de la esquina.
Vivir en el exterior
Nuevas realidades, climas desconocidos e idiomas diferentes encuentran los nicaragüenses que han salido del país para estudiar o vivir en el extranjero
 \
\