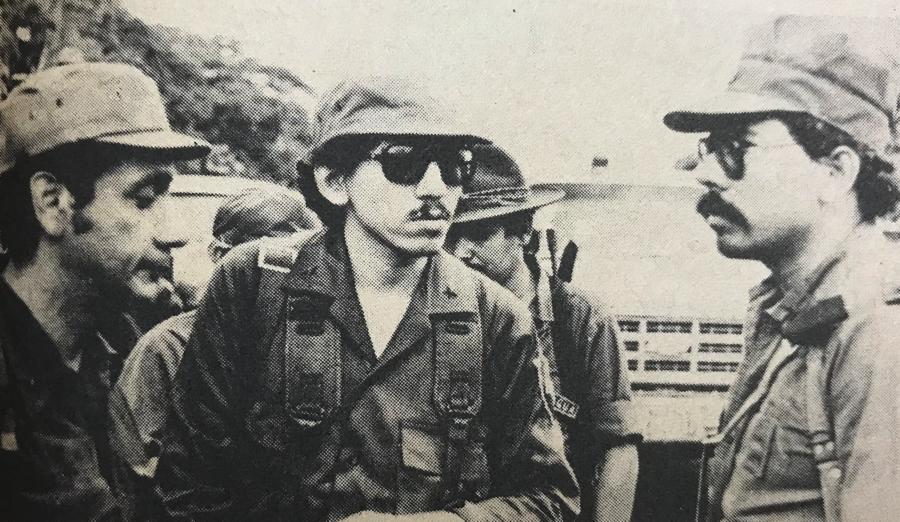Volcán Casita. ARCHIVO
Los sobrevivientes del deslave del Casita
En 1998 el deslave del volcán Casita arrasó dos comunidades enteras. Más de dos mil personas quedaron sepultadas en el lodo. Entre los supervivientes hay historias de éxito y de quienes dicen sobrevivir un día a la vez 18 años después de la tragedia
 \
\