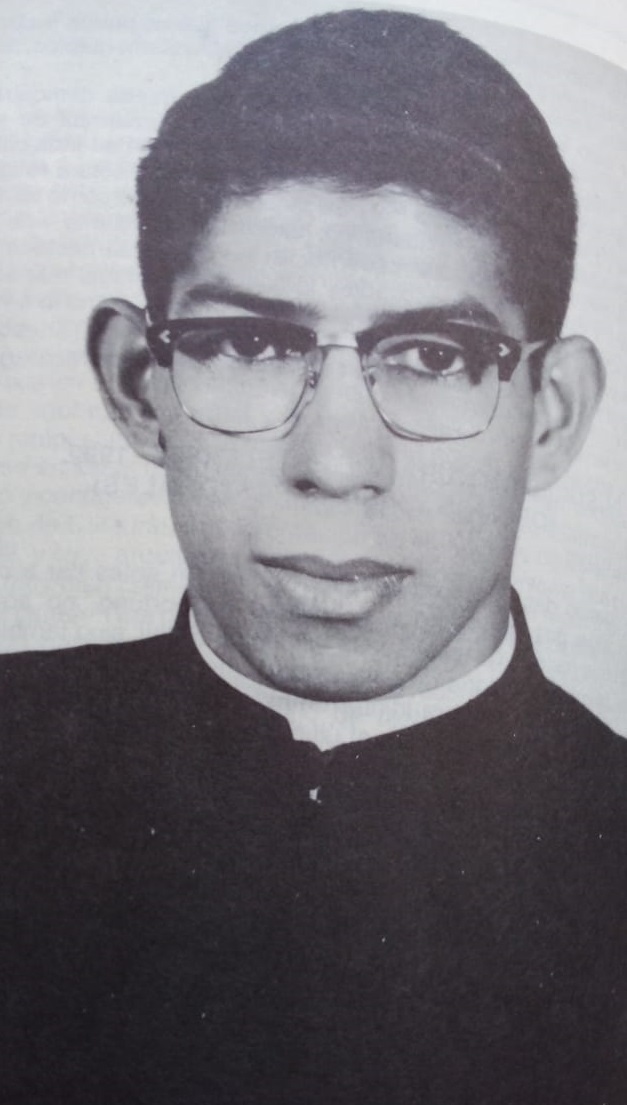Los cinco principales dictadores que ha habido en Nicaragua. MAGAZINE
Las cinco dictaduras que han azotado a Nicaragua
La de Daniel Ortega todavía no se sabe cómo ni cuándo terminará. Pero, la revista MAGAZINE te cuenta su origen y cómo comenzaron y terminaron las primeras cuatro
 \
\