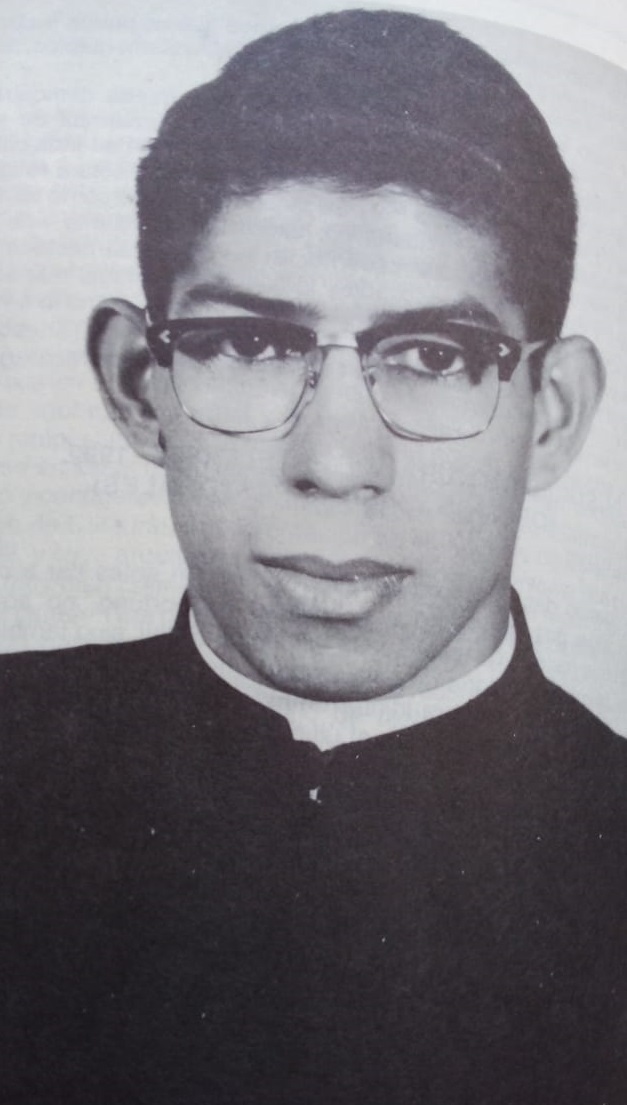Como "La Piñata" se le conoce a la apropiación que se hicieron los altos mandos sandinistas de tierras, casas, empresas, carros y otros bienes, después de perder el poder, entre febrero y abril de 1990. LA PRENSA/ ARTE/ LUIS GONZÁLEZ
La piñata sandinista que cuesta a los nicaragüenses más de 2,000 millones de dólares
Confiscaron miles de propiedades a personas que consideraron, justa o injustamente, como somocistas. Se las repartieron durante los años de la revolución y, en los dos meses posteriores a la derrota electoral de 1990, las legalizaron a través de tres leyes. El reparto se conoce como la Piñata. Fue un acto de rapiña que aún está pagando el pueblo, unos 2,200 millones de dólares en total
 \
\