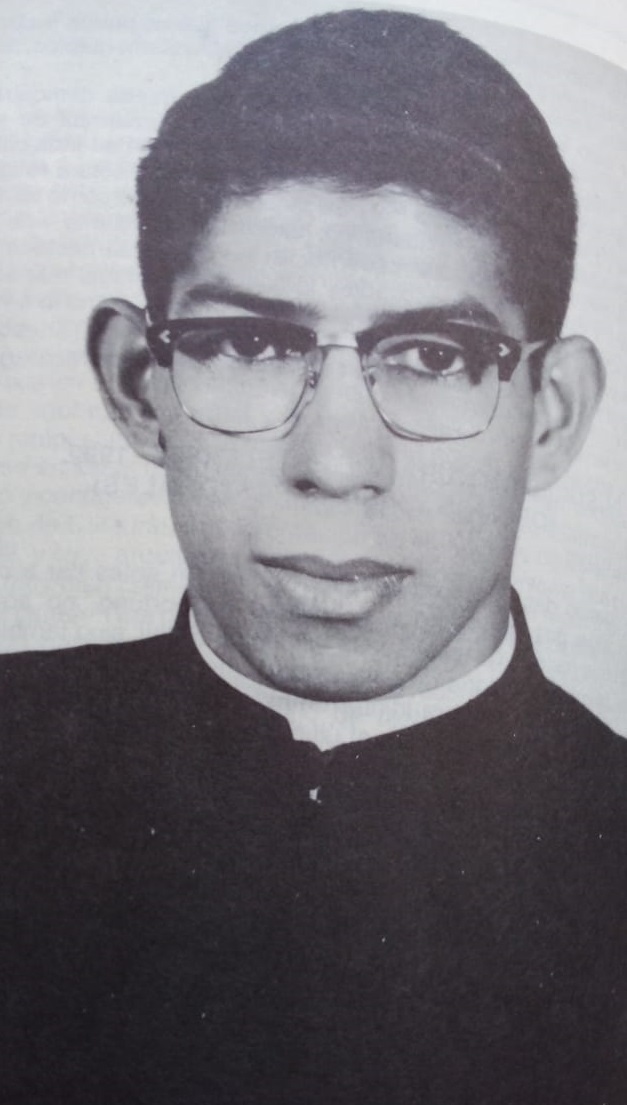Magazine, jornada de alerta roja
Jornadas de alerta roja
Una llamada activa todo un sistema de ayuda. Tienen que lidiar con falsas alarmas, personas en shock y situaciones de riesgo extremo. Ellos viven de emergencia en emergencia y su principal enemigo es el tiempo
 \
\