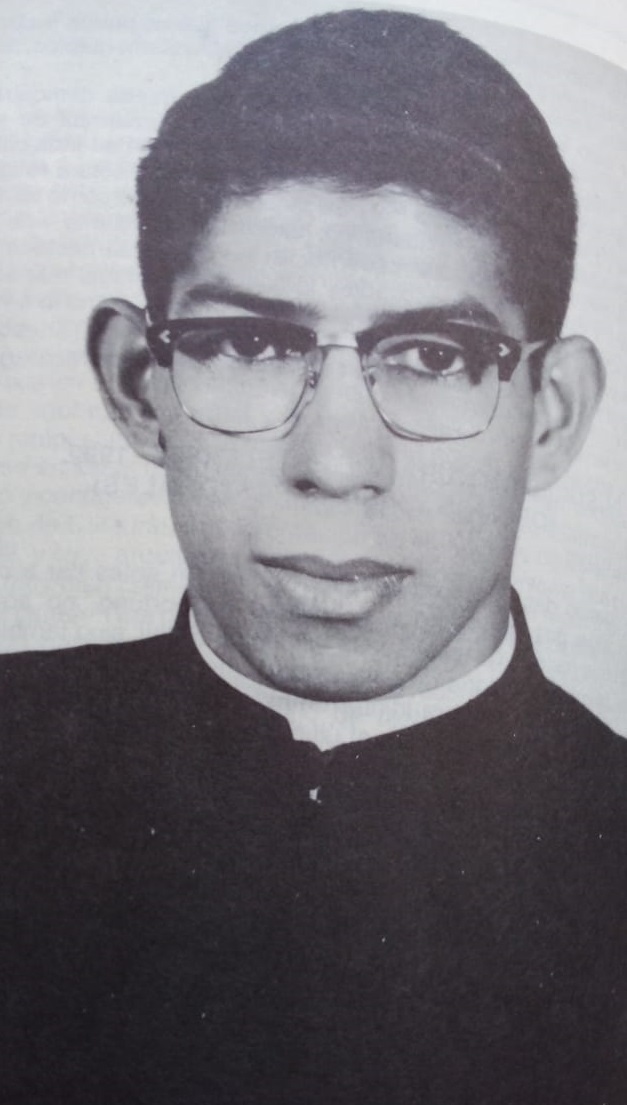ARCHIVO
¿Por qué?… Nicaragua
¿Que el nica se come la “s” al hablar, que somos burlescos, malhablados, que nos gusta el nacatamal y poner apodos. Y si somos así, ¿por qué los somos? Magazine junto a especialistas en la materia intenta dar respuesta a 20 preguntas sobre el ser nicaragüense
 \
\