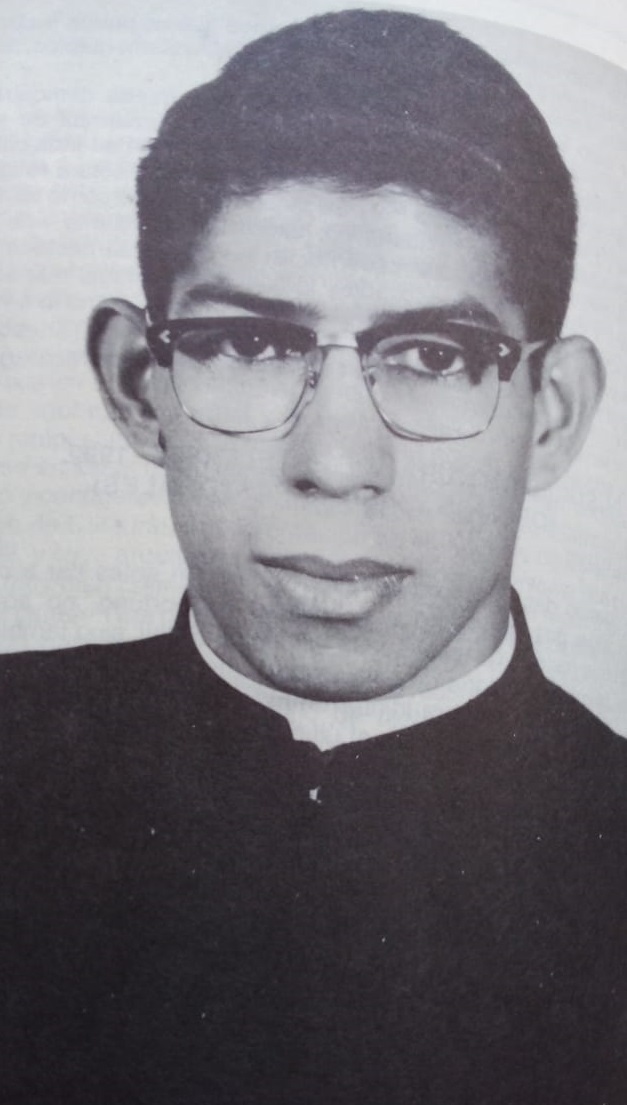A los 15 años su abuela le regaló un avión de juguete, que Andrea usó para repasar técnicas de vuelo. Ahora es una de las tres mujeres que hay entre los 35 pilotos de La Costeña. ARCHIVO
Andrea Castillo, piloto a los 16 años
Andrea Castillo Moreno fue una niña común con pasatiempos comunes, salvo por una pequeña diferencia: podía volar aviones
 \
\