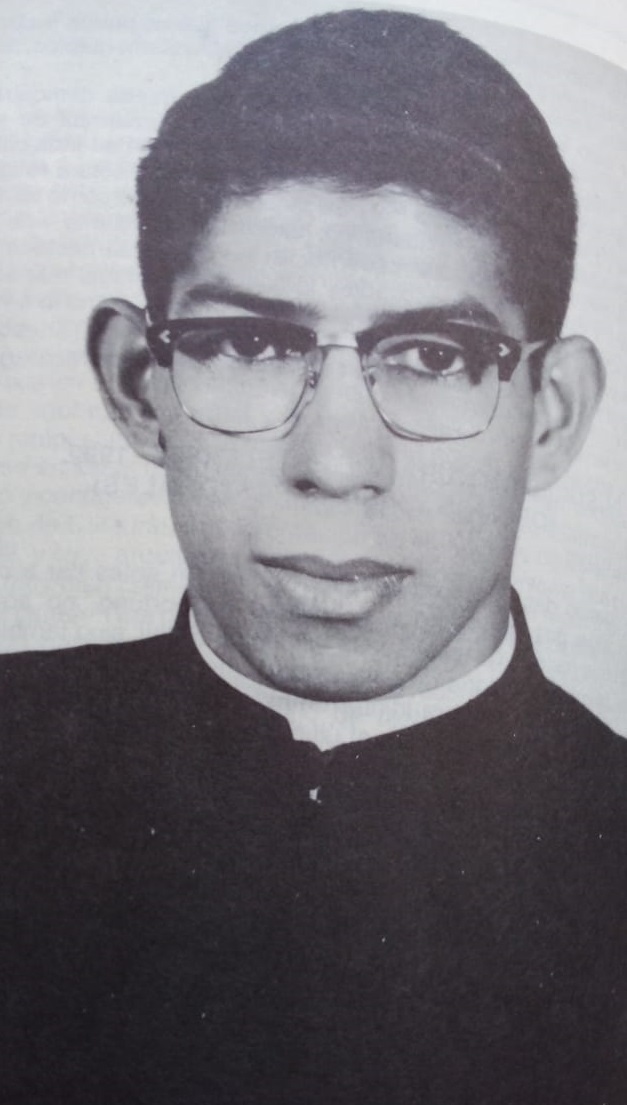Un campesino de Mateares, municipio de San Juan de Limay en Estelí desgrana unas pequeñas Mazorcas de Maíz de las pocas que sobrevivieron a la fuerte sequia en esta zona del corredor seco de Nicaragua. Óscar Navarrete/ LA PRENSA.
Maíz, el alimento de los dioses
El cereal de América empezó a ser domesticado hace unos 9,000 años, pero su origen aún es incierto. Hoy día sigue siendo un cultivo de subsistencia, la alegría del campesino y el principal alimento de los pobres.
 \
\