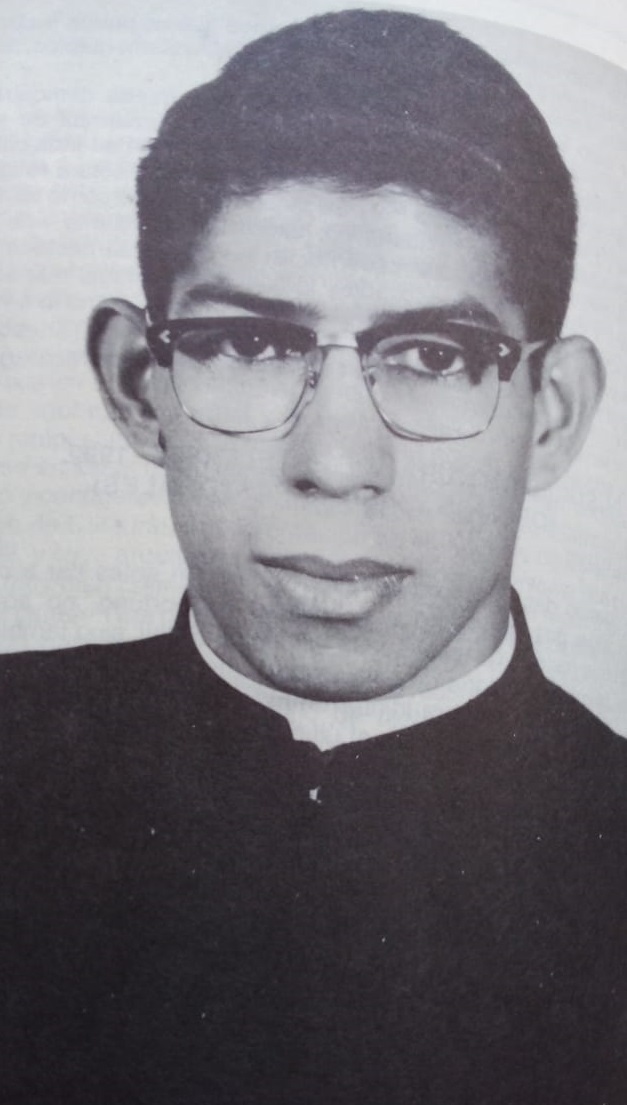En los últimos años varios jóvenes se han unido al grupo de tambores, pero aún no hay nuevo “poesiyero”. ARCHIVO
El corazón atabalero del Cabo López
Durante 36 años, “El Cabo” López se ha hecho cargo de una legendaria tradición granadina de tambores y coplas que saludan, anuncian o cobran deudas públicamente y en coplas
 \
\